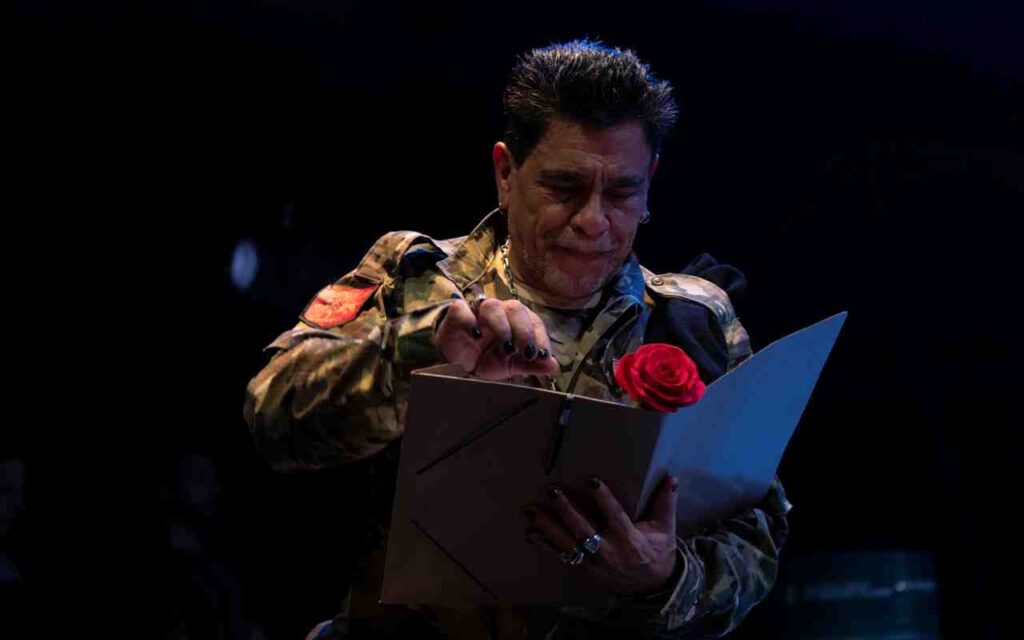El 19 de noviembre se llevará adelante la segunda vuelta electoral entre el representante de La Liberta Avanza (LLA), Javier Milei, y el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. Más allá de cuál sea el resultado, el solo hecho de que el 30 % del electorado argentino haya decidido apoyar (en una primera vuelta) al líder «libertario» y que este pueda disputar un balotaje representa un brutal retroceso para la democracia y se inscribe en el marco un crecimiento mundial de las extremas derechas.
Milei representa un discurso de odio, enarbola las banderas del individualismo extremo, de la violencia de género y de clase, de la mercantilización de todo y de todos (incluso de los cuerpos, lo que quedó claro con su propuesta de la libre venta de órganos) y del rechazo al rol del Estado como igualador social.
Ni casualmente, ni de forma original, el candidato ultraderechista plantea la eliminación de la educación pública. Su propuesta tiene como base el rechazo a la movilidad social. Rechazo que tuvieron –tienen y tenderán– las oligarquías locales que siempre quisieron que el hijo de obrero no pueda soñar con otro destino que el de ser obrero y que la hija de quien limpia casas para vivir no puedan ilusionarse con otro futuro que el limpiar casas para vivir.
Sin dudas, el ascenso de este nefasto personaje representa el desencanto de muchos sectores con los partidos políticos tradicionales y con el incumplimiento de aquella promesa que sintetizara el ex presidente Raúl Alfonsín cuando aseguraba que «con la democracia se come, se cura y se educa», pero en especial, con las frustradas expectativas que muchos sectores pusieron en los últimos dos gobiernos (Mauricio Macri, 2015-2019; Alberto Fernández, 2019-2015).
Sin embargo, que el descontento social no se haya canalizado por proyectos que busquen mayor justicia social y salvación colectiva enmarcan la derrota (momentánea, como toda derrota cultural) de valores que hoy parecen apagados, pero que siguen latentes en la sociedad argentina (que, en otros momentos, ha dado sobradas muestras de solidaridad y cuya historia de lucha colectivas han logrado consolidar los derechos que el «libertario» de ultraderecha hoy quiere destruir).
Un vendedor de pasado en copa nueva
Milei ha logrado lo que muchos creyeron imposible, reinstalar el discurso neoliberal luego de luego del desastre que ese modelo produjo en la década de los ´90, desastre que concluyó en el estallido social de diciembre de 2001.
Aquella experiencia neoliberal tiene una raíz que se hunde hasta la dictadura genocida de 1976 y el plan económico de Alfredo Martínez de Hoz. Para la instalación de ese programa económico fue necesaria la implementación de una política exterminio de todos aquellos que pudieran oponerse a esas políticas. Ese exterminio que dejó 30 mil desaparecidos. Desparecidos entre los que no solo había miembros de los grupos revolucionarios (Montoneros, ERP, etc.), sino también, dirigentes políticos, sindicales, periodistas, artistas, profesores, abogados, dirigentes sociales y todo el que intentara oponerse a ese proyecto de saqueo y destrucción de la producción argentina. Por eso el neoliberalismo y negacionismo van de la mano. Son dos caras de la misma moneda.
Ese modelo hizo un breve paréntesis con la recuperación de la democracia, pero luego volvió con más fuerza y tuvo su apogeo en los años 90 durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001), y con Domingo Cavallo con ministro de Economía de ambos gobiernos.
Aquel proceso, que Milei reivindica abiertamente al señalar su admiración tanto por Menem como por Cavallo, generó una de las mayores crisis económicas, sociales y políticas de la historia argentina.
En el marco de aquel proyecto político, con el discurso de «la necesidad» de achicar el Estado para hacerlo más eficiente, se llevó adelante una oleada privatizadora que arrasó con los bienes de la patria. La pérdida del patrimonio Estatal no generó riquezas, al contrario, el proyecto también fue acompañado con un endeudamiento brutal que triplicó la deuda externa argentina (de 61.300 millones de dólares en 1989 paso a 146.000 millones en 2001).
Esas políticas, junto a las del «libre mercado» generaron la destrucción del aparato industrial argentino y con ello la destrucción de los puestos de trabajo. Hubo un aumento exponencial de la desocupación que al final de la convertibilidad llegó al 25 % (lo que significa que uno de cada cuatro argentinos estaba desocupado).
En ese marco el gobierno de la Alianza, con Cavallo en el Ministerio de Economía, decidió incautar los fondos de todos los ahorristas (lo que se conoció como «el corralito»).
Ese contexto de crisis derivó en un estallido social que provocó el aumento de las protestas y los cortes de ruta (que ya habían empezado en 1994 y cada años crecían más), saqueos de supermercados y protestas en Plaza de Mayo a las que el gobierno de la Alianza decidió responder con una brutal represión que dejaron 39 muertos y 500 personas heridas. Esos hechos provocaron la renuncia y huida en helicóptero del presidente Fernando de la Rúa y el triste récord de haber tenido cinco presidentes en una semana.
El país entro en default (cesación de pagos de la deuda externa), el PBI cayó el 14 % y el índice del «riesgo país» que llegó a 5.743 pb; que y el 53 % de los y las argentinas quedaran bajo la línea de la pobreza (de cada dos argentinos, uno era pobre).
El modelo había estallado y había provocado muchísimo daño pero no durante su estallido, sino durante todo su funcionamiento. Esa es la lógica del modelo que hoy enarbola como bandera Javier Milei. Un proyecto que lucha contra todo lo que represente justicia social, porque para esa filosofía política la desigualdad es un valor positivo.
La desigualdad como bandera
En un artículo del libro La trama del neoliberalismos, Perry Anderson, historiador y ensayista inglés, explica que el fundador del pensamiento neoliberal, Friedrich Hayek sostenía que “la desigualdad es un valor positivo –en realidad imprescindible en sí mismo– que mucho precisaban las sociedades occidentales […] Las raíces de la crisis (de posguerra), afirmaba Hayek y sus compañeros, estaban localizadas en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera general, del movimiento obrero, que había socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más los gastos sociales”.
«El remedio, entonces, era claro: mantener un Estado fuerte en su capacidad de quebrar el poder de los sindicatos y en el control del dinero, pero limitado en lo que se refiere a los gastos sociales y a las intervenciones económicas. La estabilidad monetaria debía ser la meta suprema de cualquier gobierno. Para ello era necesaria una disciplina presupuestaria, con la contención del gasto social y la restauración de una tasa ‘natural de desempleo’, o sea, la creación de un ejército industrial de reserva para quebrar a los sindicatos. Además, eran imprescindibles reformas fiscales para incentivar a los agentes económicos. En otras palabras, esto significa la reducción de los impuestos sobre las ganancias más altas y sobre las rentas. De esta forma, una nueva y saludable desigualdad volvería a dinamizar las economías avanzadas…», (Perry Anderson, «Neoliberalismo: un balance provisorio», en La trama de neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social).
Esta es la propuesta que tiene el modelo neoliberal para todos los países del mundo: aumento del desempleo, destrucción del poder sindical y de los derechos laborales, reducción del salario, crecimiento sin distribución de la riqueza, concentración de esa riqueza en muy pocas manos, transformación de los derechos de todos en privilegios para pocos y crecimiento de los capitales financieros especulativos («timba financiera»), todo ello con la complicidad y el accionar directo de organismo internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros.
Un fenómeno mundial
La aparición de un personaje como Javier Milei no es un invento argentino. En las últimas décadas han surgido y se han consolidado movimientos autoritarios con discursos parecían superados para una gran parte de la sociedad.
Esos líderes suelen plantear respuestas sencillas para temas complejos (en especial en el aspecto económico). Respuestas que generalmente tienen una gran carga xenófoba (en Europa y Estados Unidos contra los migrantes) y también con una retórica «anticomunista».
Para señalar solo algunos ejemplos de este resurgir del autoritarismo de la extrema derecha con movimientos o líderes con gran inserción social se puede nombrar a Vox, en España; Marine Le Pen, en Francia; Rodolfo Hernández, en Colombia; Nayib Bukele, en el Salvador; Donald Trump, en Estados Unidos; José Antonio Katz, en Chile; Jair Bolsonaro, en Brasil, y, por supuesto, Javier Milei, en Argentina.
Todos estos líderes (con sus matices) suelen utilizar «chivos expiatorios» para responsabilizarlos de las crisis económicas y los problemas sociales vigentes: «el extranjero que viene a quitarte el trabajo», «los parásitos del Estado», «los comunistas», «La Cámpora», «Los kirchneristas», «los zurdos», etc.
Este tipo de discurso tampoco es nuevo. En la Alemania nazi la culpa era de «los judíos», de «los gitanos» y todo los que no era «la raza aria», que producían una degradación social.
Una vez construida e instalada la estigmatización sobre un sujeto o sobre un grupo, «se justifica» cualquier acto en su contra por más violento que sea.
La democracia necesita el reconocimiento del otro, no su eliminación. El otro es un rival a vencer. La eliminación de quien piensa diferentes es lo contrario de la democracia, es totalitarismo.
Signos
Ningún líder, ni de izquierda ni de derecha, puede canalizar o conducir algo que no existe. Los líderes son representantes de valores latentes en las sociedades. Valores que están en disputa con otros valores en la sociedad en general y dentro de cada sujeto dentro de cada sujeto en particular. Gran parta de esas sociedades puede tener momentos de individualismo extremo y, esos mismos sectores, pueden tener los gestos más solidarios, colectivos y altruistas en otros momentos.
Esa disputa, por hegemonizar «el sentido común», está siempre presente y, como suele plantear Álvaro García Linera, «no hay un triunfo político sin un triunfo cultural previo».
El caso de Brasil deja claro cómo existían signos que iban mostrando la instalación de determinados valores que permitieron el ascenso y la consolidación de Jair Bolsonaro.
Antes del golpe contra Dilma Rousseff (2016) hubo dos encuestas muy significativas: en una de ellas se señalaba que los brasileros y las brasileras reconocían que su vida había mejorado durante los gobiernos de Partido de los Trabajadores (PT), pero al preguntarles a qué atribuían la mejora, la mayoría respondía al esfuerzo personal, en segundo lugar se lo atribuía «a Dios», un tercer grupo respondía que se debía a la ayuda de su familia y amigos y, por último, en un lugar muy minoritario, estaban los que decía «a las políticas del gobierno o del Estado».
En la otra encuesta se señalaba que la mayoría de los brasileros y las brasileras no veían a la democracia como un valor y que apoyarían cualquier sistema que les garantizase mejor nivel de vida (incluyendo en la idea de mejor nivel de vida el tema de la seguridad).
Los gobiernos del PT tuvieron una gran tolerancia a los discursos de odio y negacionistas. Cabe recordad que el día del impeachment contra Dilma Rousseff, cuando le tocó votar a Jair Bolsonaro (que en ese momento era diputado) no solo lo hizo a favor de la destitución, sino que, además, le dedicó su voto al jefe del escuadrón que secuestró y torturó a Dilma Rousseff durante la dictadura (1964-1984), el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.
También cabe marcar que el Ejército brasileño todos los años seguía reivindicando el golpe militar contra Joao Goulart y que cada 31 de marzo realizaban un acto conmemorativo (con la tolerancia de los gobiernos democráticos que se lo permitían).
Previo al golpe hubo un debilitamiento del campo popular por la fuerte división dentro del Partido de los Trabajadores que enfrentó al Dilma Rousseff y a Lula da Silva.
A ellos se suma el triunfo del lawfare con la persecución y la proscripción de Lula (igual que en ahora en Argentina con la proscripción de Cristina Fernández) impidiendo la participación del principal candidato del campo popular.
El discurso de la lucha contra la corrupción y la inseguridad como principales banderas de la derecha y la estigmatización de los líderes populares y de sus partidos como responsables de estos males. Discurso que se instala gracias a la arremetida brutal de los medios (en especial el grupo O Globo) y un sector del poder Judicial estigmatizaron al líder popular y a todo su espacio político.
Para completar el cuadro (aunque seguramente hay muchos otros elementos), se utilizó a sectores culturalmente conservadores que se volvieron reaccionarios por la ampliación de los derechos de las minorías (en especial en relación a las cuestiones de género). Sectores que, parafraseando a Juan Carlos Monedero, sienten que «pierden sus marcadores de certeza», aquellos mojones que les decían cómo era y cómo debía seguir siendo el orden social «correcto» y ante ese miedo que no pueden explicar su conservadurismo se vuelve reaccionario.
La ultraderecha argentina, enmarcada en la corriente mundial, ha construido los cimientos culturales que le permitieron llegar hasta esta instancia y entrar al balotaje. Más allá del resultado final, su sola presencia en este punto y el acompañamiento de millones de votantes representa un triunfo para ellos y una derrota para el campo popular. El 19 de noviembre se sabrán los límites de esa avanzada cultural. El campo popular tienen la tarea de recomponerse y –obtenga o no el triunfo– volver a disputar la hegemonía discursiva para consolidar los valores que hoy parecen estar en cuestión pero por los que vale la pena dar las peleas que sean necesarias.