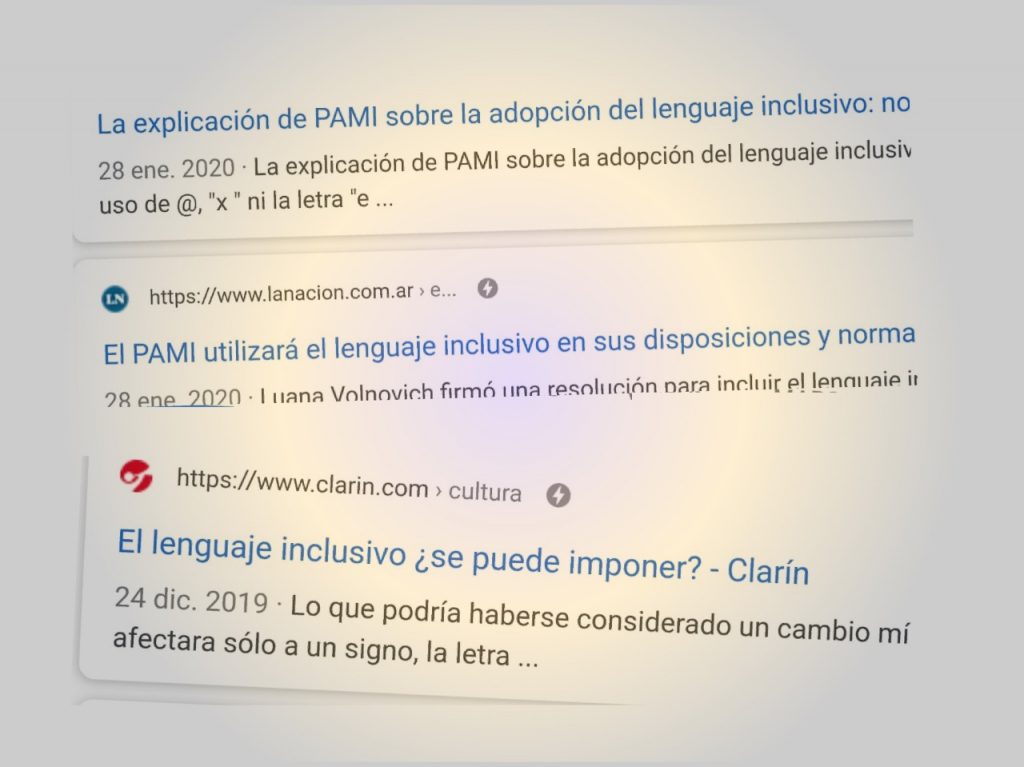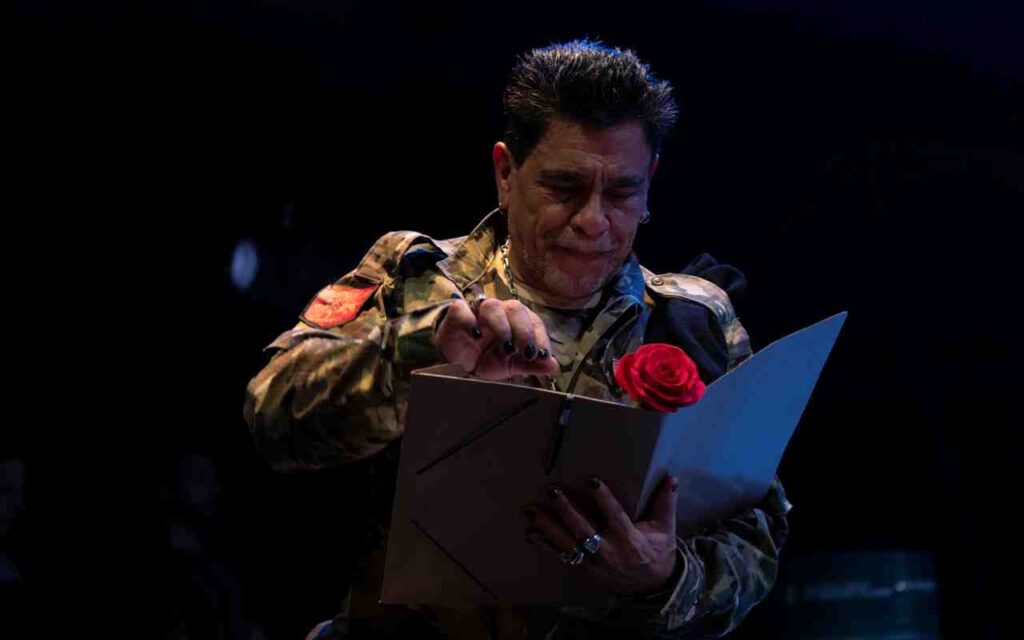Por Manuel Protto Baglione
El problema central con «el lenguaje inclusivo» es que no existe tal cosa, no hay una manera adecuada de hablar «lenguaje inclusivo». La inclusión no es un lenguaje, es un ejercicio de deconstrucción y creación contra el lenguaje del patriarcado. Es un intento de habilitar y promover vínculos equitativos, placenteros y democráticos.
La polémica que propongo es con esas posturas que, dentro de nuestro mismo lado de la lucha, se despreocupan por quienes no aceptan las nuevas prácticas lingüísticas, se mofan de quienes no se avienen al cambio y se despreocupan por quienes se quedan afuera. Parecen olvidar que la incomprensión es en realidad el peor castigo, como lo fue para los babilonios que pretendieron construir una torre hasta el cielo y Dios los puso a hablar en diferentes idiomas, por atrevidos.
usar un lenguaje inclusivo no es aplicar otras normas, usar un lenguaje inclusivo es intervenir en el lenguaje patriarcal para visibilizar la opresión y la violencia contra las mujeres y las identificaciones no binaries.
Cuando uno googlea «el lenguaje inclusivo» aparecen diez veces más resultados que cuando se busca «un lenguaje inclusivo». Esa diferencia entre «el» y «un» es sustancial: si hablamos de «el lenguaje inclusivo» estamos diciendo que existe un nuevo pack de convenciones, que son las que ahora hay que usar. Si, en cambio, nos expresamos a favor de «un lenguaje inclusivo», estamos haciendo referencia a un proceso: usar un lenguaje inclusivo no es aplicar otras normas, usar un lenguaje inclusivo es intervenir en el lenguaje patriarcal para visibilizar la opresión y la violencia contra las mujeres y las identificaciones no binaries.
No es necesario forzar términos que solo agregan ruido, ni ser vanguardistas donde no da serlo. No hubiese sido oportuno decir, recién, por ejemplo, «vanguardistes». «La estudianta» también suena rebuscado, y no es que haya que prohibir «estudianta», el tema es que en ciertos ámbitos puede ser un uso frecuente (no me ha pasado), o un chiste, pero en otros es la caricatura que hacen de nosotres, y en la que creo que no queremos caer. Se trata de hacernos cargo de que lo personal es político, y de que cada conversación, íntima o pública, tiene un espesor político e histórico, y de buscar las formas de leer los tiempos del pueblo y que no nos gane ni la ansiedad ni la pereza.
Perdemos si trabajamos por un nuevo dogma, si creemos que esta profunda discusión política que nos implica a todes consiste en la elaboración y consolidación de un nuevo lenguaje. Perdemos si jugamos alegremente a Babel y renunciamos a la necesidad de entendernos. Si no nos damos estrategias y leemos contextos y oportunidades.
Que todos los medios de comunicación dominantes hablen de «el lenguaje inclusivo» (por eso los resultados de Google) es la primera trampa. Y es que el poder nos nombra como algo que no somos. Debemos ser precavidos y letales con los dispositivos discursivos que trabajan con el objetivo de capturar la discusión y pretenden dicotomizar las posiciones, vendiendo fruta acerca de la ideología de género, de la grieta entre pañuelos verdes y celestes, plantando eufemismos que operan como garantías de la continuidad del lenguaje patriarcal.
Ser políticamente correctos y correctas es un falso atajo. Propongo tomar la honestidad como una responsabilidad política, tener un criterio estético tensionado entre lo popular y lo emergente y transformar la cultura leyendo sus conflictos en términos de hegemonía y de lucha por la producción social del sentido y de los sentidos.