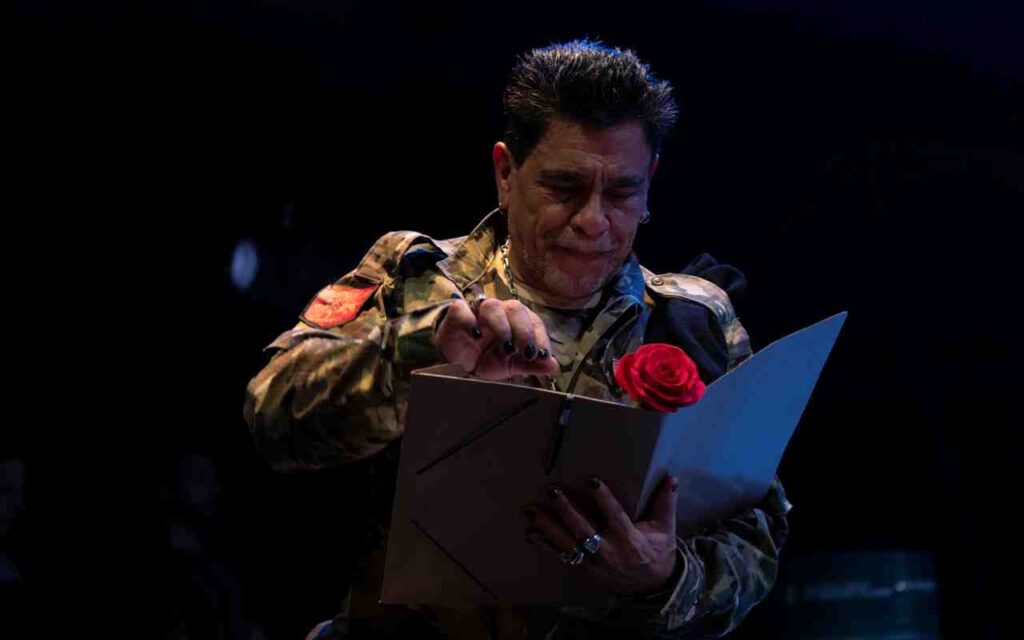Por Miguel Croceri (*)
En la primera semana de agosto ocurrieron o tomaron estado público en Argentina sucesos de características muy distintas entre sí, pero que en al menos dos casos hunden sus raíces en el terrorismo de Estado que sufrió nuestra patria hace casi cinco décadas, y en un tercer caso aluden a trasfondos siniestros de la gestión presidencial que finalizó hace ocho meses, el 10 de diciembre de 2023.
El sábado 3 de este mes trascendió que en Córdoba había aparecido muerta Susana Beatriz Montoya, de 74 años, esposa de un militante revolucionario de los años 70 que fue víctima del régimen genocida. El cuerpo violentado y sin vida de la mujer había sido hallado en el patio de su casa –según aquellas primeras informaciones– por su hijo Fernando Albareda, cuyo padre Ricardo Fermín Albareda está desaparecido desde que bandas criminales de la dictadura lo secuestraron en 1979.
A su vez, el martes 6 se hizo pública una fotografía que confirmaba la reunión cordial que un grupo de diputadas y diputados del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) habían mantenido con condenados por el genocidio –entre ellos, Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason (hijo) y Raúl Guglielminetti– a quienes los/las legisladores/as visitaron el 11 de julio en su lugar de detención, la cárcel de Ezeiza (distrito de la provincia de Buenos Aires próximo a la capital federal).
Por otra parte, el mismo martes se confirmó (luego de trascendidos previos) que Fabiola Yánez, quien fuera pareja del expresidente Alberto Fernández, lo había denunciado penalmente por violencia de género. Desde entonces la conmoción nacional es absoluta.
Semejante sucesión, primero de un hecho criminal con significación política alarmante –el asesinato de una mujer que fue esposa de un desaparecido en la dictadura– y luego de otros dos que conllevan gravísimas implicancias aunque de características completamente distintas, ocurren o se conocen al mismo tiempo que el país vive una catástrofe económica, social y humanitaria que aún no tiene una traducción política equivalente.
Acusación estremecedora
Mientras transcurría una jornada de enorme conmoción pública y espectacularización mediática por la acusación contra Fernández –incluida la divulgación, en las últimas horas del día, de fotografías donde la víctima aparece con signos de haber sido golpeada brutalmente–, el jueves 8 se informó de manera oficial una novedad estremecedora en la investigación por la muerte en Córdoba de Susana Montoya.
Según comunicó formalmente la fiscalía a cargo del caso, el presunto asesino habría sido nada menos que su propio hijo, Fernando Albareda, el mismo que supuestamente había encontrado a su madre muerta. El acusado fue detenido.
Si los hechos ocurrieron como lo señala la hipótesis judicial, se trataría de una tragedia indescriptible, estremecedora en grado máximo, potenciada hasta extremos infinitos, dentro de una familia atravesada por el terrorismo de Estado de los años 70.
El padre, Ricardo Fermín Albareda –desaparecido desde 1979–, ingresó en 1958 a la Policía de la provincia de Córdoba y con el tiempo llegó a tener rango de subcomisario. Además, a principios de los años 70 se incorporó al PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo), una formación político-militar que desarrolló la lucha armada como parte de procesos históricos de protagonismo popular y cuestionamientos al orden social y económico dominante, que se vivían en ese tiempo tanto en nuestro país como en otros de América Latina y el resto del mundo.
(Una reseña de la historia familiar puede verse en una crónica de la periodista Ailín Bullentini publicada en el portal Letra P antes de la acusación contra el presunto asesino, es decir, cuando el caso tenía una significación completamente distinta. Nota del 05/08/24).
Treinta años después del secuestro y desaparición de Albareda, en el marco de la revisión jurídica, política y cultural del genocidio –que el movimiento de derechos humanos y en general las militancias y dirigencias populares identifican como el proceso de Memoria, Verdad y Justicia–, en 2009 se logró confirmar judicialmente que el prisionero había sido torturado y asesinado en un centro de exterminio de la dictadura. Por ello resultaron condenados el jerarca militar Luciano Benjamín Menéndez (fallecido luego, en 2018) y tres represores de la Policía cordobesa.
A su vez, Fernando Albareda –hijo de Fernando y Susana–, hasta que el pasado jueves fue detenido y se informó que estaba acusado por el mortal crimen contra su madre, fue militante de la organización H.I.J.O.S. (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio, creada en la segunda mitad de los años 90 por descendientes de personas desaparecidas en la dictadura) y además trabajaba en la delegación Córdoba de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Un día antes de quedar imputado, dijo en entrevistas periodísticas que una hermana suya se quitó la vida en febrero de 2021 «porque nunca pudo superar la desaparición» del padre.
Acerca de las causas, motivaciones, etcétera –o, como se dice comúnmente apelando a cierta terminología jurídica, acerca de los «móviles»– que eventualmente pudo haber tenido para cometer el crimen, han surgido versiones que por el momento solo deben tomarse como tales, es decir, como informaciones provisorias, sin corroboración fehaciente, de carácter solo aproximativo a los hechos y ante las cuales corresponden la cautela y la duda.
Aún con esas salvedades, puede mencionarse que probablemente Fernando Albareda sufre trastornos psíquicos. Las versiones indican que fue abandonado por su madre siendo niño, luego de que el padre desapareciera, y que vivió varios años en instituciones de asistencia a menores. Además, ella presuntamente desaprobaba la militancia de su esposo y, con posterioridad a la desaparición de él, tuvo vínculos sentimentales con otro policía (estos datos constan en informes periodísticos recientes, a los que se puede adjudicar una aceptable credibilidad. Uno de ellos fue publicado por Cba-24-N, canal televisivo y plataforma periodística dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Nota del 08/08/24).
Por otra parte, es oficial y tiene origen institucional la información de que la familia estaba a punto de percibir una indemnización fijada por el Estado cordobés que alcanza a los 70 millones de pesos (setenta millones), en concepto de «reparación histórica de legajo laboral» del desaparecido Ricardo Fermín Albareda, resarcimiento contemplado en una ley provincial que reconoce a trabajadores/as que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Otro hijo del matrimonio de Ricardo y Susana, de nombre Ricardo Albareda (homónimo de su padre) y que presumiblemente tenía mala relación personal con Fernando, en igual sentido que la imputación judicial señaló a su hermano como presunto autor del asesinato de la madre de ambos, y el pasado viernes (08/08) su abogado dijo que había pedido ser querellante en la causa (esta noticia también fue publicada en el sitio web de Cba-24-N, nota del 09/08/24).
Tres asuntos, uno de máximo impacto
Más allá de las certezas que surjan de la investigación por el asesinato de la mujer y de lo que pueda confirmarse en torno de las circunstancias que sufrió su hijo ahora imputado, la vida –y las muertes– de la familia constituyen una más de las miles y miles de tragedias provocadas por el genocidio de los años 70 en Argentina.
Hoy el país está bajo un gobierno de extrema derecha que –aún con discrepancias internas– promueve el indulto y/o la atenuación de las penas, para liberar a los condenados por aquellos crímenes. Crímenes denominados «de lesa humanidad», que es el concepto con que el derecho internacional califica a los delitos atroces perpetrados masivamente desde la estructura de un determinado Estado, como ocurrió en nuestro país luego de que las fuerzas armadas asaltaran violentamente las instituciones de la República mediante el golpe de 1976.
El plan para beneficiar a genocidas es parte, en sí mismo, de los desastres que padece hoy la convivencia democrática en el país. No es seguro que los/las funcionarios/as públicos/as y poderes corporativos que promueven la impunidad de los represores de la dictadura puedan conseguir sus propósitos. Pero las maniobras están en marcha, y su ejecución incluye las visitas de legisladores/as a lugares de detención de los criminales.
Simultáneamente, aunque de forma sorpresiva y con características absolutamente distintas, en la semana recién transcurrida la política argentina y la opinión pública han sido radicalmente impactadas debido a las denuncias contra Alberto Fernández por violencia de género.
La acusación que apunta hacia el ex jefe del Estado tiene implicancias gigantescas desde el anuncio mismo de la presentación judicial impulsada por la víctima, independientemente de las investigaciones posteriores.
Los sectores reaccionarios encabezados por el Gobierno de Milei y sus aliados han redoblado la ofensiva contra el conjunto del peronismo y en particular el kirchnerismo, y asimismo contra las políticas de género históricamente promovidas desde los feminismos, muchas de las cuales –empezando por la sanción de la ley que permite al aborto legal, seguro y gratuito– fueron impulsadas por Fernández durante su gestión.
De manera similar, el hecho de que presuntamente Susana Montoya haya sido asesinada por su propio hijo se ha transformado en un vector más de los ataques propagandísticos contra la causa de los derechos humanos y sus referentes.
El país transcurre estos días entre una tragedia familiar que es consecuencia directa del genocidio y dos situaciones que constituyen, actual o potencialmente, sendas catástrofes para la democracia: uno es el plan para dejar libres a los condenados por aquel régimen de violencia dictatorial, y otro la acusación contra Alberto Fernández y la crisis que ello desató particularmente en el peronismo.
El último de los tres asuntos tiene impacto máximo en la sociedad, y además repercusión internacional y terrible pero inevitable trascendencia histórica a futuro. Y los tres son, políticamente, pura ganancia para el oficialismo de la extrema derecha y sus aliados de la propia política y de los poderes de facto.
De esa forma queda en segundo plano el sufrimiento popular que deriva del capitalismo salvaje cada vez más cruel y violento promovido por el Gobierno. Los daños que soportan en particular las clases sociales más emprobrecidas y en general las clases bajas y gran parte de los sectores medios transcurre con niveles mínimos de conflictividad política. Por el momento, y en nombre de «la libertad», la devastación avanza.
(*) Nota publicada en www.vaconfirma.com.ar