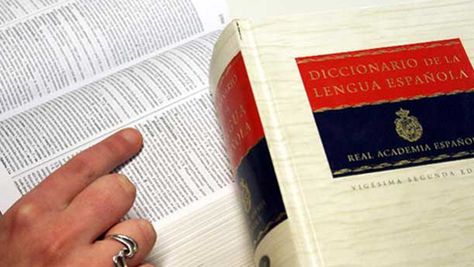Por Fernando Alfón
Si prescribe hace política; si no prescribe, igual. Este es el dilema en el que quedó atrapada la Real Academia Española frente al problema de la visibilización de la mujer en la lengua. Entre sus miembros había un pacto de silencio hasta que su prohombre, Ignacio Bosque, lo rompió en marzo de 2012, cuando decidió escribir un informe al respecto y explicitar una posición. «No creemos que tenga sentido forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de la realidad», rezaba su conclusión. Es un nosotros el que habla, porque son varios académicos quienes lo suscriben.
A Bosque le llama la atención que muchas personas crean que los significados de las palabras se deciden en asambleas de notables, «y que se negocian y se promulgan como las leyes». Este informe, cuanto menos, abona esta creencia, y llama la atención que Bosque no lo advierta. Llevaba por título «Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer», y, entre las deducciones acertadas, dice que el indefinido omne (del latín hominem) se usaba, ya desde el castellano medieval, con el sentido de «uno» o «cualquiera» y que eso se cristalizó en un proceso llamado gramaticalización. Si se cristalizara la idea de que hombre ya no representa la totalidad de la especie humana, ¿por qué la RAE debería intervenir para que esa gramaticalización no se produzca?
El pasado 2 de octubre, en XL Semanal, Arturo Pérez-Reverte quiso enfatizar más la iniciativa de Bosque y reclamó mayor intervención pública de la RAE, tildando a algunos de sus compañeros de «acomplejados y timoratos». Ignoro a quiénes se refería, pero uno se sintió aludido y le respondió. El 14 de octubre, en El País, el cervantista y académico de número Francisco Rico dijo que pronunciarse frente a los desdoblamientos del tipo «todos y todas» se trataba de una cuestión política en la que la RAE «no tiene por qué entremeterse»; es decir, no tiene que considerar ni mucho menos aceptarlos. También creyó oportuno recordar que «la institución se limita a registrar en su Gramática» la realidad del idioma. La aseveración de que se «limita a registrar» fue como si la subrayara.
La cosa habría quedado ahí si Rico no hubiese agregado que el que los invita a meterse en política es nada menos que «el alatristemente célebre productor de best sellers». Obviemos el infortunio del adverbio y vayamos directo al sustantivo: productor de best sellers. Todos estos calificativos sobrarían si no fuera que nos permiten escuchar, de boca de los protagonistas, la cuestión académica de fondo: el dinero. ¿El dinero? ¿Qué tiene que ver el dinero con el «todos y todas»? Lo pudimos averiguar unos días más tarde (18 de octubre, El País) en la respuesta de Pérez-Reverte, al acusar a Rico de creerse el dueño de Cervantes. Don Arturo quiso hacer su versión abreviada del Quijote –una edición «de forma desinteresada y cediendo todos los derechos editoriales a la RAE»– a partir de la célebre edición establecida por Rico, quien no se mostró tan altruista y reclamó su tajada. El abreviador le dijo «que no había derechos a cobrar por parte de nadie, que se trataba de aportar ingresos a la Academia». Rico se negó. Mirá vos, lector, dónde arrancó la discusión y hasta dónde llegó: hasta el bolsillo. Pérez-Reverte cree que, en verdad, Rico sale de repente con una «biliosa virulencia» contra él por este asuntillo de las regalías.
Hay quienes dudan de la inteligencia de don Arturo, porque lo encuentran muy interesado en demostrarla en cada una de sus intervenciones públicas. En este duelo, al menos, se dio un tiro en la pata. La RAE ha sabido representar muy bien el papel de neutralidad política; el prestigio que infunde en quienes la respetan descansa en ese aspecto de imparcialidad. Rico lo comprende bien, y acaso su premeditado silencio no sea más que una defensa de la riqueza que logró con él. Si la RAE comenzara a «dar por saco», como quiere el autor de Alatriste, y comenzara a llamar «pusilánimes a los que lo son, y estúpidos a quienes creen que por meter la cabeza en un agujero no se les queda el culo al aire», es probable que, ¡ay!, además del culo, terminen por mostrar la jeta. Don Arturo comparte con Rico la superstición de que la RAE desempeña una actividad científica, pero, a diferencia de aquel, parece no advertir que después de los pronunciamientos públicos vienen los desenmascaramientos, cuyo último capítulo es la pulverización de la corporación como institución descriptiva de la lengua. Si la RAE se decidiera a confesar que su tarea de fondo es influir en el curso del idioma español –un curso cada vez menos natural–, debería volver a llamar a su Diccionario «de autoridades», y agregarle de subtítulo «de las autoridades que sólo ejercen influencia sobre nosotros». Eso sería, además de honesto, mejor para todos, y también para ella, que podría rearmar su prestigio a partir del único tesoro legítimo que ostenta: el sesgo español.